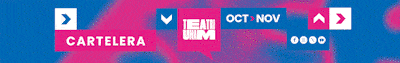A Mauro, que ahora vive en un casi silencio.

En junio de 2024 se presentó en Danza UNAM la obra Body Farm dirigida por Laura Ríos que se autoenuncia como “un ritual escénico conformado por 11 performers”. Este texto busca compartir mi experiencia frente a ella, como una espectadora que también se dedica a la danza y que comparte algunas inquietudes creativas con L. Ríos como la cercanía con el espectador, la inclusión de la educación somática y la colaboración a partir de la diversidad de los intérpretes. Para desentrañar las ideas que sostienen a Body Farm, y enriquecer mi percepción, revisé algunos documentos que aparecen como referencia en el programa de mano y conversé brevemente con L. Ríos sobre su proceso creativo.
Entre los documentos que me resultaron más significativos para Body Farm se encuentra Tierra Simbiótica, un documental que aborda la vida de la bióloga Lyn Margulis, su investigación sobre la simbiosis y el cómo ésta trastocó varias ideas que se daban por hecho con respecto a la evolución. La simbiosis se define de manera general como la relación entre dos organismos distintos en la cual ambos o al menos uno de ellos obtiene un beneficio y que modifica de manera específica a su medio ambiente. L. Margulis propone que la simbiosis es una dinámica que puede desencadenar el proceso de evolución en donde los saltos evolutivos son posibles, de esta manera se contrapone a la idea de que la evolución es un proceso en el que todo comparte el mismo origen y por lo tanto tiene un orden secuencial. Si lo pensamos en términos visuales, que nos interesan porque se pueden traducir en patrones espaciales para la escena, mientras que la simbiosis se puede representar a través de una red llena de intersecciones, la evolución secuencial a menudo aparece como la figura de un árbol que parte de un punto y se va ramificando. Otro ejemplo similar es el contraste de la descripción de L. Margulis de la simbiosis como una realidad tangible de la organización de la vida multiespecie, diversa, colaborativa e inteligente con respecto al modelo de una organización con orden jerárquico que obedece a lógicas de competencia individual y de preponderancia del más apto o fuerte, asociado a una interpretación del trabajo sobre la evolución de C. Darwin. Además, en el documental se plantea cómo los dos tipos de organización pueden ser utilizadas como metáforas de lo social que entran en conflicto. En ese sentido, Body Farm es una obra que ensaya un imaginario cercano a la simbiosis. Con respecto a ella me parece pertinente subrayar el ejemplo del resultado de la interacción de todos los seres vivos en la regulación de la composición atmosférica que mantiene al planeta (Tierra) habitable. En esta regulación se puede observar el doble movimiento de influir y ser influido por el entorno. Y es en esa lógica de “doble movimiento” que se puede entrever una primera posibilidad de la elaboración escénica en Body Farm de las ideas de L. Margulis. Por una parte el diseño espacial rompe la jerarquía de la frontalidad e implica el entrecruzamiento de los espectadores con los intérpretes; y por otra, la elección de los intérpretes es heterogénea y sin embargo se genera la sensación de grupo.
El diseño del espacio al inicio está compuesto por sillas en líneas zigzagueantes y pequeños grupos asimétricos. Aunque en la parte final cambia, la mayor parte del tiempo se conserva este diseño en el que los intérpretes se desplazan y realizan distintas acciones en medio o alrededor de las sillas. Al entrar, la primera pregunta que se le plantea al espectador es la de elegir en dónde sentarse sabiendo que tiene que renunciar a algo. Es una especie de adivinanza que en mi caso impidió que viera las preguntas y los visuales proyectados a mis espaldas. Perdérmelas hizo que lo verbal no me interpelara de manera visual; y en consecuencia toda mi percepción navegó en la cercanía de los intérpretes y en el sentir/observar la presencia, también en constante movimiento, del espectador. La estimulación sensorial de la obra cuenta además con la iluminación de Gloria Minauro; el diseño sonoro y visuales en tiempo real de Mauro Herrera o la música grabada elegida por L. Ríos; y una rama de árbol en uno de los lados cuya intención es difícil definir porque oscila entre ofrenda, escenografía o simplemente ser una presencia no humana con la cual dialogar. Si uno mira con más calma puede percibir que de ese mismo lado hay unas macetas con plantas muertas; un par de imágenes del cuerpo de Verónica de Archie con dos rostros disímbolos montados: el de una mujer encapuchada y el de María Sabina; y algunos otros objetos pequeños que recuerdan la enunciación de ritual. En cualquier caso se establece un lugar compartido, peculiar y efímero. Dentro de él, los intérpretes crean diferentes atmósferas a través de acciones guiadas por una misma intención performativa. El grupo que conforman se caracteriza por la riqueza expresiva implícita en su diversidad con respecto a la edad, la corporalidad y el entrenamiento. La diferencia entre los intérpretes reafirma la invitación al espectador a concentrarse en lo que le es posible ver; o como dice su directora de manera más radical, a asumir que “la época de la voracidad frente a un escenario abierto, completamente iluminado en el que podemos elegir lo que queremos ver es una metáfora insostenible ante la época que vivimos”. Así, Laura apuesta por un montaje que evidencia que al compartir un espacio tenemos distintos puntos ciegos, y al mismo tiempo nos vinculamos más allá de lo que tenemos consciente.
Con respecto al trabajo de los intérpretes hay tres elementos siempre presentes que al acentuarse producen el ritmo de Body Farm: la cualidad del movimiento, el sonido vocal generado en vivo y las acciones más concretas. Este juego de acentos va formando en cada escena una textura llena de matices, legible pero no uniforme, que se teje por acumulación y no por jerarquía. La presencia de cada uno de los intérpretes se va decantando. En lugar de encontrar una voluntad de proyección individual de cada personalidad o de mimetización dentro de un coro uniforme, como sería una aproximación más cercana al ballet, uno va descubriendo lentamente las particularidades: el pelo blanco o negro, largo o corto; la estatura, el tipo de caderas y hasta la manera suave y sin embargo única con la que se acercan Ahmed Martínez, Uriel Palma Torres, Leticia Peñaloza Nyssen, Sandra Govill, María Herrera-Borja, Laura Díaz Ortiz, Ma. del Pilar Gómez Pérez, Majo Pérez-Castro, Desireé Dander, Pamela Salinas Solís y Yeny Sardón Mamani.
La obra comienza con una evocación al bosque, como si cada intérprete fuera un árbol.
Hay algo grandilocuente en evocar un bosque…
Entre las acciones más concretas de los intérpretes son significativas las distintas formas de relacionarse con el espectador. En ellas se encuentra otra capa de BodyFarm que puede concebirse como simbiótica. Y es ahí también donde se ejercita la decisión de aceptar la falta de control como una apuesta ética por parte de L. Ríos. Hay peticiones y deseos entre los que se encuentran que el espectador acepte la cercanía, perciba al espacio vacío de intérpretes como un performer más, se deje cubrir o acariciar por una tela o baile como si estuviera en una fiesta. Hay peticiones y deseos pero se dejan huecos para que suceda algo diferente a lo que se imaginó. Hay lugar para el deleite pero también para la incomodidad. L. Ríos lo explica en referencia a la invitación al espectador de que se cambie de lugar cuando lo necesite: “en esa función me echaron a perder la escena en la que el espacio vacío y en silencio es protagonista, pero luego me di cuenta de que para el público fue importante decidir cambiarse en ese momento”.
En cuanto a la línea dramatúrgica, Body Farm apuesta por establecer relaciones no tan directamente causales que incluso, en algunos casos, recurren a la intuición. Sin lugar a dudas hay guías de trabajo y temas generales pero no es una pieza monolítica: tiene varias entradas y eso la vuelve interesante. Anímicamente, dibuja varias curvas que permiten la sorpresa ante los cambios de tono. Es un viaje que atraviesa lo sensorial; lo político con imágenes poéticas, como el viento y su relación con la descomposición de cadáveres que crea un diálogo entre lo humano y el resto de los seres vivos que habitan este planeta; un cuestionamiento sobre las presencias sutiles; y hacia el final un ánimo que indudablemente se desvía hacia la alegría, o al menos, hacia el festejo compartido. Me pregunto cuál fue el proceso creativo y en intercambios cortos L. Ríos menciona varias veces: “es lo de la bolsa”, “intenté hacer lo de la bolsa”. Me imagino una bolsa en las manos como metáfora de lo moldeable de su espacio escénico, y es así, pero además L. Ríos se refiere a la idea de U. K. Le Guin de contar historias concebidas como una bolsa en donde es posible guardar cosas variadas que se pueden compartir más tarde, y que pueden tener diferentes usos. La idea recupera la recolección como una manera de nombrar el mundo. D. Haraway (2019) lo explica así: “Le Guin me enseñó la teoría de la narrativa y de la historia naturocultural como bolsa. Sus teorías, sus historias, son bolsas espaciosas para recolectar, llevar y contar las cosas de la vida” (p.72). Y retoma el ejemplo de U. K. Le Guin: “Una hoja una calabaza una concha una red una bolsa una honda un saco una botella una olla una caja un contenedor. Un envase. Un recipiente” (p.72).
Con este procedimiento creativo se aleja del relato sobre el cazador o el héroe en el cual es normal poder identificar un objetivo que sostiene y defiende fervientemente un punto de vista, y que por lo tanto está estrechamente ligado al castigo y a la guerra. De esta manera de contar siempre me ha causado incomodidad que se incluyan puntos de inflexión que parecen definitivos, finales que no nos dejan entrever lo que sigue (se gana la guerra ¿y luego qué?) o errores humanos vueltos trágicos que trascienden al grado de desordenar el cosmos. Si bien en ellos podemos observar lo inevitable de las consecuencias, del correr del tiempo hacia adelante y de la muerte, no nos invitan a imaginar la vida de la recuperación: la de Edipo una vez ciego y desterrado con una posibilidad de al menos hilvanar, a través del sonido y el viento, algo de asombro, alguna sonrisa. En ese sentido, la apuesta de “la bolsa” da alivio. Siempre podemos relacionarnos desde otras lógicas que evidencien que somos un proceso. La vida sucede más allá de lo individual, de lo identitario como grupo familiar o cultural, y de lo humano. Siempre hay más cosas ocurriendo.
Body Farm comienza con una evocación al bosque, como si cada intérprete fuera un árbol.
A veces se siente como si fuéramos islas y los cuerpos de los intérpretes que se mueven alrededor de nosotros fueran un cuerpo de agua que va cambiando poco a poco. Árboles-humanos-agua…
Hay algo grandilocuente en evocar un bosque.
Viene después un momento de sonido: un chiflido, otro, un canto, a varias voces, un rezo, quizá un lamento. Quizá un rosario…los cuerpos agrupados creando un objeto sonoro que genera distancia: a la derecha, cerca, lejos. Y después un susurro…
Una pregunta, un texto incómodo sobre la muerte. Un texto que incluso podría provocar miedo. Un feminicidio velado y no tan velado. Una evocación a las ruinas. Los que tenemos cierta edad sabemos que en este país existen esas ruinas llenas de belleza, misterio y posibilidad [de otros relatos fundacionales]. Y las otras, las que nos obligaron a ir cerrando las puertas cuando convirtieron al país en un mercado rentable para las armas…
Ser acariciado y cubierto con una tela suave y escuchar el viento… el silbido del viento… y hacerse la pregunta obligada sobre la alegría…
La obra responde con un movimiento un poco más lúdico lanzando unas camisas hacia el aire [sin embargo, cuando releo esta nota, las asocio con la ropa de los desaparecidos y las camisas blancas suspendidas en el espacio de 43 Formas de desaparecer de María Garza (2018) como un recordatorio de “ese estado fantasmagórico entre la vida y la muerte de esos 43 estudiantes” (p. 68).].
…en algún momento las camisas flotando me recuerdan unos papalotes…la alegría se desenvuelve y viene una danza en la que suena: «por la esquina del viejo bar”; la organización espacial cambia y se vuelve la de una fiesta con un espacio al centro para bailar.
Los bailarines y los espectadores bailan juntos. Se invoca al festejo compartido que otorga esa “recuperación parcial” que posibilita el abrirnos, al menos con la mirada, a la presencia y realidad del otro. En ese ánimo de “recuperación parcial” podemos observar una resonancia con las acciones performativas de otros colectivos que dialogan con la desaparición. Por ejemplo, la Compañía Teatral Cempoa organiza caminatas en el Ajusco por los mismos lugares en los que es sabido que otras personas van a “tirar” cuerpos. Esas caminatas son una declaración de la capacidad de crear experiencias e historias distintas a las de la erosión de la vida en ese mismo territorio. Al hacerlo, como reflexiona Tsing en la cita utilizada por Haraway (2019) sobre el crecimiento de los hongos matsutake, “nos explican cómo sobrevivir de manera colaborativa en la perturbación y la contaminación” (p.69).
Y después,
todavía unas gracias finales a ritmo de perreo con pelvis ondulantes que apelan a la no solemnidad, a la contemporaneidad y al diálogo.
Se me queda en el aire la pregunta de a qué tipo de ritual asistí. Body Farm me parece muy humana y en ese sentido tengo la impresión de que tiene un imaginario más cercano a la ciudad. Hay un planteamiento de vuelta a la naturaleza pero desde lo humano. No vemos en escena corporalidades enrarecidas como en el trabajo del coreógrafo A. Nikolai que planteaba quitar al ser humano del centro y considerarlo una parte más del paisaje; y que para algunas de sus obras modificaba las formas humanas para crear organismos danzantes (Ponce, 2012). En Body Farm, aparte de la transformación en árboles del inicio, no hay una visión de venados, quetzales o cisnes. Sin esa transfiguración hacia la encarnación de otros seres, me pregunto si desde lo humano se realizó una petición común o se hicieron varias individuales por parte del grupo de trabajo. La respuesta se me devuelve con un cuestionamiento que intuyo atraviesa toda la apuesta de Body Farm: si la obra fuera un ritual que desbordara el hecho teatral ¿qué pediría? ¿cuáles serían las lógicas del mundo que quiere conservar y cuáles preferiría trastocar?
Bibliografía
Davies, S. (Productora) y Feldman, J. (Director). (2019). Tierra Simbiótica.
García, M., Rojas, A. [Compañía Teatral Cempoa] (2024). Danzalidad y Reexistencia: Prácticas corporales en defensa del territorio. Encuentro más allá El Cuerpo. Librería Amoxtli. CDMX.
Garza Oryevides, M.E. (2018). Du “Corps Symbolique” au “Corps Dansant”: Quatre études chorégraphiques portant un regard sur le “Corps Symbolique” de la Société Mexicaine [Del “Cuerpo Simbólico” al “Cuerpo Danzante”: Cuatro estudios coreográficos con una mirada sobre el “Cuerpo Simbólico” de la Sociedad Mexicana]. (Tesis de maestría inédita). Universidad de Quebec en Montréal, Canadá.
Haraway, D. (2019). Capítulo 2: Pensamiento tentacular: Antropoceno, capitaloceno, Chthuluceno en Seguir con el problema (pp.59-98). (Trad. H.Torres). Ed. Consonni.
Ponce, Marcela. (2012, Invierno). “Nikolais Caleidoscópico”. Centrífuga. Revista de Investigación Dancística (No. 6) p. 37-43. Ed. INBA-CONACULTA.