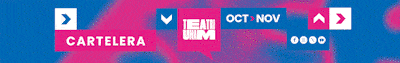Luciérnagas (sueño bastardo), dirigida por Horacio Nin Uría, se presenta en la sala Orestes Caviglia del Teatro Nacional Cervantes. La obra se inscribe en una poética del desamparo y la lucidez, desplegando una escena que opera como laboratorio crítico: un espacio de pensamiento encarnado que interroga los dispositivos institucionales que han configurado históricamente el abandono infantil en el Río de la Plata.
Ambientada en la Buenos Aires del siglo XVIII, la obra ficcionaliza el gesto fundacional de la Casa de Niños Expósitos, creada en 1779 por iniciativa del Síndico Procurador General Marcos José de Riglos y autorizada por el virrey Juan José de Vértiz. Este acto no se presenta como mera respuesta administrativa, sino como un ritual de expiación frente a una ciudad cuya arquitectura colonial encubría el espanto: cadáveres de niños abandonados en las calles, víctimas del frío, la desidia o devorados por animales.
Como señala Meyer Arana (1991), “en una noche de invierno una criatura, recién nacida, había mudado de puesto cuatro ó cinco puertas, pues quien la hallaba en la suya la transportaba á otra… En el barrio de San Miguel se hallaron dos criaturas comidas, la una sin otro fragmento que su brazo en poder de un perro…”.
Hasta entonces, la única política estatal consistía en exterminar a los animales carroñeros, como si el horror pudiera erradicarse sin tocar sus causas. La fundación de la Casa, instalada en el antiguo edificio de los Regulares Expulsos -donde antes los jesuitas ofrecían ejercicios espirituales a mujeres-, respondía a una urgencia social, pero también a una dramaturgia cristiana de redención: la beneficencia como economía de salvación. En este marco, la caridad no era solo un gesto piadoso, sino una coreografía de prestigio, una inversión espiritual que acumulaba tesoros incorruptibles en el cielo. Es por eso que muchos asilos y hospitales fueron sostenidos por figuras de alta representación social, cuya filantropía se inscribía en una lógica representada del sacrificio, donde el don se convertía en escena de poder y trascendencia.

embellece sus paseos mientras oculta sus cadáveres..
Luciérnagas despliega un dispositivo escénico que no sólo dramatiza el abandono, sino que lo interroga desde una perspectiva crítica sobre la infancia en las sociedades del Antiguo Régimen. En ese universo, la niñez no constituía una etapa autónoma ni un sujeto de derechos, sino un tránsito funcional hacia la adultez. Como advierte Philippe Ariès (1987), la altísima mortalidad infantil -la mitad de los nacidos no alcanzaba los cinco años- generaba una indiferencia estructural: “nadie pensaba que esa cosita que desaparecía tan pronto fuera digna de recordar”.
La escena encarna esa desafección: cuerpos pequeños sin nombre, sin duelo, sin inscripción afectiva. La infancia no era objeto de cuidado diferenciado; los niños compartían espacios de sociabilidad con adultos y, desde los siete años, eran tratados como adultos en miniatura.
La concepción moderna de la niñez -como etapa protegida, formativa, digna de afecto y pedagogía- se consolidará recién en el siglo XIX, impulsada por educadores jesuitas que promovían la decencia y la razón como pilares del desarrollo infantil. Pero Luciérnagas se sitúa antes de ese giro, en el umbral de una ciudad que aún no ha aprendido a mirar a sus niños.
Ese umbral es también político y urbanístico. El virreinato de Juan José de Vértiz, primer planificador de Buenos Aires, impulsó transformaciones edilicias que pretendían civilizar la ciudad: creó instituciones asistencialistas -entre los que se encontraba el Hogar de Niños Expósitos- y promovió espacios ilustrados como el Real Colegio de San Carlos y el Teatro de la Ranchería (1783). La obra se inscribe en ese entramado, vislumbrando las tensiones entre progreso y exclusión, entre modernización y abandono.
Apodado en los manuales escolares como El Virrey de las Luminarias, Vértiz fue celebrado por traer los destellos del Siglo de las Luces europeo a una ciudad en expansión. Su impulso modernizador incluyó la instalación de faroles adosados a las paredes de las calles más transitadas. Pero esa luz pública, símbolo de civilización, contrasta con la oscuridad institucional que la obra pone en escena: una ciudad que
embellece sus paseos mientras oculta sus cadáveres.
La obra de Nin Uría se instala en esa paradoja, preguntando qué cuerpos quedaron fuera de la pedagogía ilustrada y qué vínculos se tejieron entre infancia, abandono y poder. Y en ese paisaje de ruinas, la obra reivindica la figura de las cuidadoras (en este caso Alfonsa), mujeres invisibilizadas por la historia oficial, que operan como contrafuerza ética frente al individualismo y la desidia institucional. Son ellas quienes traccionan la historia desde los márgenes, encarnando una política del cuidado que no se inscribe en decretos ni en
monumentos, pero que sostiene la vida en su forma más vulnerable.
Y entre estos personajes vulnerables está Feliciana Manuela, una niña bastarda abandonada en la Casa de Niños Expósitos que no sobrevive, y que surge en escena como espectro persistente: figura liminar que encarna una historia silenciada pero obstinadamente presente. Su aparición fantasmática no remite sólo a una memoria individual, sino que condensa el trauma fundacional de una institución que, bajo el signo de la caridad, inscribe el abandono como política. Su cuerpo espectral, al que solo los niños pueden ver,
interrumpe la linealidad del relato de manera onírica.
En este cruce entre espectros e historia, la obra propone una dramaturgia crítica que desnaturaliza la beneficencia, expone la violencia fundacional de las instituciones y devuelve al presente la pregunta por las vidas que aún hoy permanecen fuera de registro.
Un elemento muy importante es también la imprenta, traída desde Córdoba y montada en la misma casa, que se presenta en escena como objeto simbólico de doble filo: emblema de una modernidad incipiente, pero también testimonio material de la explotación infantil. Su presencia no solo remite a la circulación de saberes y a la institucionalización de la palabra impresa, sino que revela las condiciones precarias en que esa modernidad se construye: niños convertidos en fuerza de trabajo, cuerpos pequeños operando máquinas que prometen ilustración mientras reproducen desigualdad.
Sin embargo, en ese mismo gesto de imprimir, se insinúa una posibilidad de emancipación. Alguno de esos niños podrá, en el futuro, apropiarse de la técnica, dominar el arte tipográfico y hacer circular las ideas de la revolución. La imprenta plantea entonces una promesa: que aquello que fue herramienta de sometimiento pueda devenir herramienta de transformación.
El humor es un condimento que siempre está presente en la pieza y aparece como estrategia de distanciamiento, un recurso crítico que permite interrogar lo trágico sin caer en la solemnidad ni en la literalidad del archivo. En este registro, lo burlesco , lo disparatado y lo irónico se entrelazan con la teatralidad del exceso del poder y la precariedad de los cuerpos, generando una escena que subvierte la lógica del documento y desestabiliza la mirada compasiva. La obra no reconstruye el pasado: lo desarma, lo ridiculiza, lo expone en su dimensión más cruda y contradictoria.
De esta manera, lejos de la reconstrucción histórica, la escena se despliega como campo de juego corrosivo, donde la farsa y la desmesura tensionan el registro documental para producir una inestabilidad afectiva entre lo trágico y lo risible. El abandono infantil, más que herida, se revela como dispositivo cultural, como síntoma estructural que la obra expone y subvierte mediante una teatralidad que no busca consolar, sino incomodar. En ese vaivén entre lo patético y lo cómico, la escena se vuelve espacio de resistencia simbólica, donde el
pasado se reescribe con mordacidad, lucidez y una poética del exceso.
En sintonía con esta dramaturgia crítica, la dimensión musical no se presenta como mero acompañamiento ni como adorno afectivo, sino que se afirma como lenguaje autónomo, capaz de interrumpir, comentar y desplazar el discurso escénico mediante procedimientos propios del teatro contemporáneo, en los que los intérpretes incorporan la performance musical como parte activa de la construcción dramática. En este sentido, la utilización del micrófono, lejos de ser un mero recurso técnico, se convierte en dispositivo de desrealización y en lugar de reforzar la ilusión teatral, la desarma, la exhibe como construcción.

Las actuaciones de Mariano Botindari (Francisquito 13), Andrés Ciavaglia (Don José), Lautaro Delgado Tymruk (El Virrey), Paula Ransenberg (Alfonsa), Alejandro Segovia (Antoñito 14) y Paula Staffolani (María Josefa / Feliciana Manuela) conforman uno de los núcleos expresivos más potentes de Luciérnagas. Cada intérprete despliega una paleta actoral rica y cambiante, donde el humor opera como principio estructurante, pero se entrelaza con momentos de ternura, extrañamiento y lucidez que invitan a la reflexión e interpelan al espectador.
En este entramado coral, el trabajo con títeres adquiere una potencia singular. Feliciana Manuela, Francisquito 13 y Antoñito 14 -manipulados magistralmente por Paula Staffolani, Mariano Agustín Botindari y Alejandro Segovia- trascienden su condición de objetos escénicos para devenir cuerpos autónomos, cargados de afecto, memoria y significación. Lejos de reproducir una lógica mimética, estos títeres infantiles irrumpen el realismo y habilitan una dramaturgia fantástica, donde lo inanimado cobra vida y se vuelve signo activo, pulsión persistente, resto que insiste.
Su animación no solo aporta una dimensión mágica y profundamente emotiva, sino que encarna aquello que no puede ser olvidado: lo que resiste, lo que retorna, lo que se niega a desaparecer. Porque Luciérnagas (sueño bastardo) convierte el teatro en archivo sensible, en espacio de memoria bastarda, en gesto ético, alejado de toda solemnidad, que ilumina desde los márgenes.
Ficha técnica/ artística
Luciérnagas (Sueño Bastardo)
Escrita y dirigida por: Horacio Nin Uría
Elenco (por orden alfabético):
Francisquito 13 Mariano Agustín Botindari
Don José Andrés Ciavaglia
El Virrey Lautaro Delgado Tymruk
Alfonsa Paula Ransenberg
Antoñito 14 Alejandro Segovia
María Josefa / Feliciana Manuela Paula Staffolani
Diseño de vestuario Magda Banach
Diseño de escenografía Marcelo Valiente
Diseño de iluminación Claudio Del Bianco
Música original, letras y diseño sonoro Julián Rodríguez Rona
Diseño y realización de títeres Alejandra Farley
Colaboración artística en títeres Juan Ruy Cosin
Asistente de vestuario Agustina Bodnar
Asistente de iluminación Rodolfo Eversdijk
Dirección Horacio Nin Uría
Producción TNC Francisco Patelli
Asistencia de dirección TNC Matías López Stordeur, Pablo López