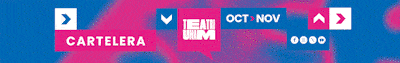En el Teatro San Martín, sala Martín Coronado de Buenos Aires

“Yo leí Eduardo II muy tempranamente, no sé, tendría 14 o 15 años”, relata Alejandro Tantanián en una entrevista telefónica mientras ensaya Dulce pájaro de juventud’ de Tennessee Williams, que se estrenará a fines de Marzo en el Teatro Solís de Montevideo. “Quedé muy impresionado con un texto del Renacimiento que aborda el tema de la homosexualidad en el núcleo mismo del poder. Propuse montar la obra en 2022, cuando Milei aún no era presidente. No esperaba que dos años después el texto adquiriera una actualidad aún mayor.”
Esta vigencia se ve reflejada en la versión audaz y comprometida de Eduardo II de Christopher Marlowe, una adaptación firmada por Carlos Gamerro, Oria Puppo y el propio Tantanián. Esta obra pone en escena el poderoso conflicto entre lo público y lo privado.
“El punto no es tanto que un rey tenga favoritos o amantes —práctica común entre monarcas, ya fueran relaciones homosexuales o heterosexuales—, sino que ese favorito sea reconocido públicamente”, reflexiona Tantanián. “Eduardo II declara abiertamente que Gaveston es su amante, su amor, y además, comparte el poder con él. Esa decisión de hacer visible lo privado resuena en disonancia con las recientes declaraciones de Guillermo Francos, un alto funcionario del gobierno argentino, quien afirmó no tener problemas con las parejas homosexuales, siempre y cuando mantengan su vínculo puertas adentro.”
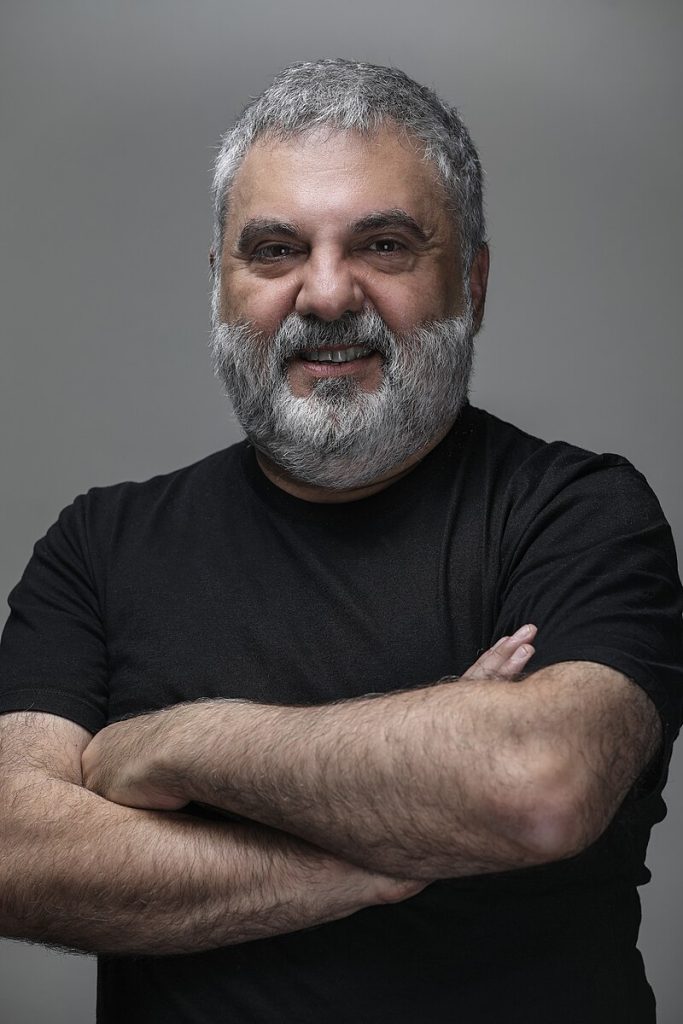
La adaptación y posterior traducción es doblemente interesante. Por un lado, conserva los movimientos fundamentales de la trama tal como la presenta el dramaturgo inglés así como formas sintácticas y vocales de enorme poesía de su ingenio. Por el otro, incorpora el uso del voseo y “aggiorna” las voces a la coloquialidad de la coyuntura político y social argentina, guiños que habitualmente festeja el público porteño. “Lo primero que hicimos fue editar el texto de Marlowe. El tercer y cuarto acto, por ejemplo, desaparecieron por completo. Sacamos todo el andamiaje histórico, lejano para el público argentino. Hay algunos textos shakespearianos de Ricardo II, de Enrique IV, hay escenas o secuencias tomadas de La duquesa de Malfi, de Webster; o sea, trabajamos con el corpus del teatro isabelino, todo lo que importamos de otros textos eran autores de la época y esa suerte de cadáver exquisito se armó y discutió mucho”, explica Tantanián.
Marlowe se inspiró en las Crónicas de Inglaterra, de Holinshed para escribir su obra El problemático reinado y la lamentable muerte de Eduardo II, rey de Inglaterra. En el siglo XX, Bertolt Brecht volvió a abordar la biografía del monarca, mientras que el director británico Derek Jarman estrenó en 1991 su película homónima, adaptando el texto original con algunas licencias creativas. “Y después Carlos tradujo la totalidad de ese ‘Frankenstein’ al español”, aclara.
La trama comienza con una carta de Eduardo II a su amado Gaveston, informándole de la muerte de su padre, el rey Eduardo I, y pidiéndole que regrese de su exilio en Francia. Al regresar, el nuevo rey recibe a su amante y le otorga títulos importantes, incluyendo el de Gran Chambelán. Esta demostración pública de amor e influencia irrita a la nobleza y a la Iglesia de Inglaterra. La reina Isabel, humillada y despechada por su marido, forma una alianza política y afectiva con Roger Mortimer, planeando la toma del poder y la venganza.
La relación entre Eduardo II y Gaveston se presenta como el núcleo emocional de la obra. Su amor desafía las normas sociales y políticas de su tiempo, y el deseo mutuo se convierte en un acto de resistencia frente a esta corte patriarcal y heteronormativa. Este eje es vital para entender la profundidad y complejidad de los personajes, así como el destino trágico de la pieza. En contraste, Isabel y Mortimer representan el eje del poder y la ambición. Mientras que Isabel, inicialmente esposa leal de Eduardo, se transforma en una figura que impulsada por el despecho gestará un maquiavélico plan de venganza, Mortimer es el conspirador ambicioso que ve en la inestabilidad del reino una oportunidad para alcanzar el poder. Juntos buscan derrocar a Eduardo, lo que culmina en un desenlace trágico.
“Esta homosexualidad se da en el poder y es entre los agentes del poder desde donde se resuelve el destino de aquel que infringe la ley moral, cosa que en la tradición literaria, la disidencia sexual siempre había sido territorio de las minorías suburbanas, de lo ajeno al poder. Es en el mismo núcleo del poder en donde se genera la discusión acerca de los límites de la moral, de lo aceptado y no aceptado por el sistema moral (…) Hay otra cosa muy interesante en la obra de Marlowe también y es que estos personajes, Gaveston y Eduardo, cuando asumen el poder no son putos buenos, todo lo contrario, son bastante desagradables. Y eso también es muy atractivo porque no genera una idea de victimización, sino que lo que demuestra la obra es que lo que se le devuelve a esa suerte de exceso de poder o de afrentas a la iglesia o al poder militar, es desmesurado: Gaveston es asesinado violentamente y Eduardo quemado internamente con un hierro candente introducido por su ano”, explica Tantanián.
En esta puesta en escena, el drama histórico se fusiona con signos linguísticos y no linguísticos de la estética queer, generando un constructo mestizo en términos de género con lo cual el verosímil pide del espectador un renovado y singular contrato de lectura. El “aparte” del personaje al público así como las variadas alusiones a la coyuntura de la época, huellas del teatro isabelino en particular y español y francés en general, se amplifica en esta experiencia con interacciones e incluso interpelaciones directas, que involucran y convierten al espectador en testigo y cómplice de los eventos.
“El teatro isabelino era escrito para la gente y estaba lleno de guiños de actualidad. Después las traducciones académicas alejaron al texto, al objeto artístico de la gente, porque eso también, entre otras cosas, encarna la mala academia: una idea de lejanía, de seriedad y rigidez pomposa. Y la verdad que poder recuperar esa suerte de reconocimiento, de poder reírse y sentir que te están hablando a vos, que es algo que habla de lo que te está pasando a vos, ese efecto que se da en el teatro sin golpes bajos está en el texto original de Marlowe. Poder encontrar esos retruécanos que permiten anclar el texto en el presente sacándolo del cuento de un rey en Inglaterra para acercarlo al espectador sentado en la butaca, a la calle… Me parece que parte de la alegría del espectador cuando ve la obra está en que ese texto le está hablando hoy directamente a él.”
La combinación de códigos como el teatral, audiovisual, musical y coreográfico desjerarquiza el movimiento de la acción, la palabra del gesto, motivando una representación singular, dinámica y envolvente de la experiencia teatral. El fenómeno de la expectación se potencia con el cruce en escena entre la palabra y la actuación, la narrativa audiovisual y las partituras de movimientos y acciones, dimensiones encastradas con sensibilidad y maestría en esta propuesta.
El diálogo entre escuelas y estéticas también se observa en los distintos registros de la actuación. Mientras que Eduardo II (Agustín Pardella) se presenta emocionalmente auténtico y realista, Gaveston (Eddy García) se mueve en una línea extrovertida, afectada y de clara indicación a las formas y ademanes de lo queer, en tanto que Mortimer (Patricio Aramburu) e Isabel (Sofía Gala Castiglione), utilizan un estilo más excesivo, con gestos, movimientos y afectaciones vocales ampulosas que reflejan sus ambiciones y traiciones.
En lo referente a las actuaciones podemos destacar también algunas escenas de gran potencia dramática, como la que se desarrolla entre Eduardo II y sus guardiacárceles (Matías Marshall y Lalo Rotaveria), con una reminiscencia brechtiana, o la que acontece posteriormente con su verdugo (Sergio Mayorquín), un trabajo actoral destacable.
La Dirección de Arte de Oria Puppoes uno de los elementos más exquisitos de la puesta en escena. La integración de elementos visuales del vestuario, utilería, escenografía, video e iluminación componen verdaderos cuadros pictóricos para deleite de la platea. La puesta en cuadro de las proyecciones, con sus primerísimos primeros planos y primeros planos otorga un marco cinematográfico de acercamiento íntimo y descarnado del monarca y su corte. Sobre este enfoque, explica Puppo: “La propuesta de este texto audiovisual es resaltar aquello que no se ve de los personajes, lo que no muestran necesariamente en el momento de la acción, y también evidenciar que están presentes y ‘miran’ durante las escenas, aunque no intervengan de forma directa.”
En línea con esta visión y sumado a estas pautas aplicadas al diseño del espacio, se buscó crear un universo propio que partiera de las posibilidades técnicas y la infraestructura arquitectónica de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, diseñado por Mario Roberto Álvarez e inaugurado en 1960. “De allí surgieron las columnas y vigas en el escenario que son características del teatro. Esta idea del espacio se complementó con un enfoque de recortes y parcialidades, generando una atmósfera donde no todo es visible, donde se puede espiar y en la que el espacio mismo se fragmenta en múltiples ámbitos.”
Además, Puppo aclara que el vestuario fue concebido como “un diálogo entre el pasado y el presente, construyendo un universo único con códigos de indumentaria que reflejan las necesidades y la comprensión de la obra. Los elementos visuales delinean las jerarquías sociales: las pieles distinguen a los de mayor rango, mientras que los nobles destacan con chalecos estilo esgrima, pantalones de montar y polainas, con diferencias sutiles en mangas, cuellos y tonos. Al mismo tiempo, trabajado en una paleta monocromática de grises, cremas y negros, reserva los colores vibrantes y las texturas diversas exclusivamente para las escenas de fiesta, subrayando el contraste entre solemnidad y celebración.”
El dramatismo de la música operística original de Axel Krygier, con la repetición de la frase “The King is dead, long live the King”, complementada por la musicalización de Josefina Gorostiza y el mismo Tantanian y la música electrónica utilizada en las secuencias coreografiadas, coronan este contraste entre lo clásico y lo contemporáneo.
La dimensión queer del espectáculo se convierte en un elemento central que desafía y desarma las estructuras tradicionales del poder, así como las normas establecidas en la representación y la estética.Según Oria Puppo, «es aquello que escapa a las categorías fijas, lo que desafía las normas establecidas y resiste cualquier intento de clasificación rígida». Desde esta perspectiva, una lectura queer del poder implica no solo cuestionar sus bases, sino también reconfigurar radicalmente sus jerarquías y redefinir los límites de lo que se considera tradicionalmente “jerárquico”.
En el ámbito de la estética, Puppo destaca que lo queer no busca la armonía ni la estabilidad, sino que transforma la propia noción de belleza. Es una estética que provoca, incomoda y se encuentra en la incertidumbre y lo monstruoso. «La belleza queer no es complaciente; es una belleza que se reconoce en la amenaza, en la incertidumbre, en lo monstruoso. Es una apuesta por lo inclasificable, por lo que se niega a ser domesticado por las normas de belleza formal», señala Puppo, subrayando la naturaleza disruptiva e inclasificable de esta propuesta artística.
Por su parte, Alejandro Tantanian complementa esta visión señalando que el espectáculo va en contra de los preceptos tradicionales del teatro oficial. Lo describe como “un espectáculo marica, un espectáculo queer, un espectáculo descentrado” que se aparta de fórmulas convencionales, como poner en escena figuras ampliamente reconocidas”. En lugar de ello, apuesta por una nueva generación de actores y un enfoque coral, aunque con un protagonista principal, logrando conectar profundamente con el público joven.Tantanian recalca: “La gente joven, que es a quien uno apunta porque también uno quiere formar nuevos públicos, la pasa increíble, no podía creer que lo estaba viendo en un teatro público”. Este impacto en las audiencias jóvenes se erige como uno de los logros más significativos y poderosos de la propuesta escénica.
Tantanián concluye: “Poder recuperar la fuerza revolucionaria, la fuerza empática, la fuerza de interpelación de esos textos es el trabajo del director cuando se mete con los clásicos. Dirigir un texto clásico mirando desde abajo, con admiración absoluta al autor que está en una estatua ecuestre pidiéndole ‘Oh, gran autor, quiero hacerte, revélame cómo hacerte’ es un horror. Y estamos llenos de esos ejemplos, cada vez más. En cambio, hacer un trabajo de poder mirar a los ojos al autor y como dice Brecht, tener ‘un diálogo con los muertos’ para poder entender ‘qué quisiste hacer vos, Marlowe, en tu momento, a quién le hablabas, qué decías’ y discutir con eso y proponerle otras cosas, porque estamos trabajando en otra línea de tiempo… El teatro tiene esa maravilla. No es rendir un homenaje, es tomar ese texto para hacerlo hoy, porque lo estás haciendo hoy. Esos procedimientos de traer un clásico a lo contemporáneo y pensar que le está hablando a la gente de tu misma ciudad, en tu mismo momento histórico hace que ese texto siga vivo. Y es un Clásico sólo porque sigue vivo, no porque la Cultura lo guardó en un frasco de formol.”

Ficha técnica:
Traducción: Carlos Gamerro.
Versión libre: Carlos Gamerro, Alejandro Tantanian.
Texto audiovisual: Oria Puppo.
Coordinación de producción artística: Lourdes Maro, Gustavo Schraier.
Coordinación técnica de escenario: Julián Castro, Ana María Converti, Guido Napolitano, Magui Garrido.
Producción técnica: Pablo Rojas.
Coordinación talleres de vestuario: Laura Parody.
Coordinación talleres de realización: Guadalupe Borrajo, Juan Cruz Santángelo.
Puesta de video: Lucas Gómez.
Puesta de sonido: Miguel Álvarez, Paula Andruskevich.
Asistencia de vestuario: Lara Risatti, Julia Seras.
Asistencia de video: Carolina Rolandi.
Asistencia de coreografía: Ana Pellegrini.
Meritoria de escenografía: Alma Gamerro.
Asistencia de escenografía: Valeria Abuin, Florencia Tutusaus.
Asistencia de dirección: Juan Cruz Bergondi.
Diseño de coreografía: Josefina Gorostiza.
Musicalización: Josefina Gorostiza, Alejandro Tantanian.
Música original: Axel Krygier.
Diseño de iluminación: Sol Lopatín, Magdalena Ripa Alsina.
Diseño de escenografía, vestuario y video: Oria Puppo.
Dirección: Alejandro Tantanian.